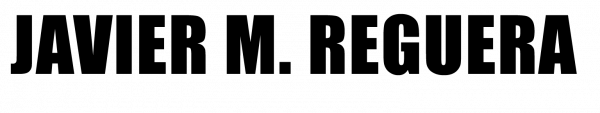La superficialidad funciona en ocasiones como una categoría estética, o más bien como conjetura que manifiesta en lo superfluo una nueva disponibilidad de aquellos signos que todavía no han sido comprendidos. Denostado por su aparente incapacidad para captar un sustrato emocional, psicológico o social, el concepto se vierte sobre algunos estigmas infalibles: la superficialidad se resiste al análisis porque es entendida como una pátina superflua que carece de contenido relevante, significado inocuo o aparente. Objetos, textos o productos culturales inoperantes que desde la redundancia o la inutilidad no ofrecen más que su propia vacuidad.
Las subculturas juveniles pueden percibirse como la distorsión aclaratoria de un colectivo desubicado, distanciado del estrato social hegemónico, incapacitado para ocupar un espacio de legitimación previa y consensuada por el poder, ya se éste político, mediático o institucional. Ante ese orden de cosas siempre se obtendrá una resolución acusatoria (pánico moral) y una difusión del desprestigio que habrá de culminar en un titular sobre su superficialidad o desviación de la norma genérica. Pero el esquema ideológico, estético y vivencial de cada una de ellas contradice las hipótesis de lo superfluo.
El repaso de las subculturas que va del teddy boy británico de los años 50 al punk encapsulado en las incipientes políticas neoliberales de finales de los años 70 somete a un criterio distinto la crítica cultural, de tal forma que en ellas se da siempre un método de oposición al sistema imperante en la medida en que el mundo ha de ser interpretado de nuevo desde el interior de cada grupo. La reacción a ese proceso se basa en un mandamiento especulativo que intenta deslegitimar sus ideales y formas vitales.


Cito aquí, a modo de prospecto distintivo, el ejemplo que más se podría acercar, sólo en apariencia, a la recepción de una estilística insustancial asociada a una tendencia grupal que aglutina música y moda, originada a partir de 1979 en torno a varios clubs londinenses (The Blitz, Billy’s), y a un sentido de la experiencia y de la mezcolanza que vertiría en la vestimenta y el atrezzo corporal el despiece definitivo que otras tendencias (punk, mods, teddy boys) habían propiciado sobre el street-style. Los Nuevos Románticos y, por extensión, los Modernos de finales de los 70 y principio de los 80 (del siglo XX) representan no sólo el estadio último del proceso estético iniciado con el glam-rock y llega al punk del 77 bajo un collage disoluto y dramático, sino también el receptáculo sobre el que momentáneamente se hará visible un discurso de la posmodernidad.
Ese discurso plantea un motivo estético fundamentado en el apropiacionismo y el historicismo, un programa teórico-práctico que anuncia el fin del argumento inequívoco y el triunfo del fragmento como criterio ideológico, la sublimación de la retórica, la multiplicidad de fuentes aplicadas a un mismo objeto, y exprime la tradición vaciando los signos de época que le daban sentido al mundo.



Si en una primera lectura los Nuevos Románticos bien pudieran aparecer como una alternativa anómala y esteticista a la experiencia del punk original, su análisis semiótico ejerce una base más poderosa para esgrimir una síntesis de las subculturas de la segunda mitad del siglo XX y otros movimientos culturales y musicales, hecho que ha sido poco valorado al anteponer únicamente las formas exóticas, teatrales y hedonistas sobre las que se asentaba su estilística, interpretando de superficial e insustancial su visión del mundo. Se trata de la misma deconstrucción que había llevado el punk respecto a algunos hitos vestimentarios, con el enigma añadido que habría de recolocar el pasado en un espacio en suspensión, deshistoriziado. Quizá por eso las relaciones sociales que configuran a los Nuevos Románticos se producen en recintos distintivos, es decir, exclusivos, nocturnos, cerrados, aglutinadores al mismo tiempo de un código vestimentario sublimado que rastreaba en la moda de época, el romanticismo y la fantasía.
The Blizt, club en el que se asentaría el movimiento bajo un orden visual heterogéneo legitimado por la acumulación de signos disociados y superpuestos sobre los hechos de una moda de ficción y su adscripción directa a la amalgama del género musical «tecno-pop», se presenta como un umbral iniciático, un espacio autorreferencial donde la novedad está depositada tanto en la originalidad y sorpresivo como en la capacidad de su clientela para hacer de la moda un enclave deshistorizado. La acumulación ofrece así un modelo de fragmentación. La ropa induce a la melancolía, a una épica aligerada por una pose que, en cualquier caso, no ha de confundirse con lo superfluo pues en el movimiento también existen signos que declaman autoría.



En las fotografías de la época se intuye y postulan nuevas formas de representación. El fotógrafo británico Derek Ridgers, desde un ejercicio antropológico y una visión orientada a describir tipologías ubicadas entre los bastidores nocturnos y diurnos de la New Wave, abastece la fuente documental para maniobrar con la clave de esa posmodernidad practicada. Partimos de su registro para evaluar el instante en que algunos movimientos subculturales confluyen en una síntesis ad hoc, una propina literal que volcaría parte de sus intereses en repensar la moda como un hecho separado de la historia. En ese sentido, los Nuevos Románticos inciden sobre referencias alejadas de su contexto urbano teatralizando el mundo (exotismo, orientalismo, lujo, barroquismo, etc.) y exponiendo en un sampleado de telas, patrones y adornos la rememoración de épocas pasadas.
Muchas fotografías de Ridgers recogen precisamente ese sustrato en el que la disolución de la identificación con un movimiento subcultural exacto, definido y programado, altera el orden de la vestimenta dotándola de otros significados. Los Nuevos Románticos llevan esa ideal hasta sus últimas consecuencias. Los Modernos cambian los pliegues de su vestuario hasta probar que un rockabilly nunca volverá a parecerse a un rockabilly, del mismo modo que Steve Strange, miembro del grupo musical Visage y asiduo actor participante de The Blitz, puede presentarse con un tupé que nunca volverá a parecerse a un tupé rockabilly. Ese contrasentido es lo que hace pensar que lo superfluo ha quedado excluido: existe así una voluntad, quizá inconsciente, de transgredir el corte (y la confección) de la ropa.
En ese cruce de sentidos que rehuye la superficialidad hay también una mirada casi cinematográfica a los estilos de época. La diferencia entre vestuario y moda se hace imprecisa. En consecuencia, el lenguaje estético elude la explicación: cómo se produce el desplazamiento de lo anacrónico a lo moderno, un eje que depende de factores contextuales y forja la implicación psicológica de los actores participantes en los códigos específicos de la subcultura, suficientemente abiertos para admitir una percepción de la novedad sin servidumbres.


Los Nuevos Románticos ejecutan el estadio último de un proceso que había ocupado toda la década de los 70 hasta el momento en que se asume la autonomía del collage vestimentario como fuerza expresiva. Sin embargo, bajo la representación de la posmodernidad, provocan una brecha en la identidad subcultural y juvenil, tal como se había entendido hasta ese momento. Los Nuevos Románticos y la figura social del Moderno ya no reclamaban una identidad pura, precisamente al romper la distinción entre moda y vestuario, entre la vida y su teatralización. El anacronismo fasionista modula la identidad del grupo.
Bajo esa individualidad de nuevo signo, la moda se aleja de la insurgencia del punk para exaltar los excesos de un pasado descontextualizado y un exotismo construido como un collage. La tentación es pensar en un sujeto débil y superficial antes que en la incipiente manera en que iba a forjarse el sujeto para el consumo. Pues tanto los Nuevos Románticos como los Modernos, dos caras de una misma moneda, representan un ciclo alternativo de la sociedad de consumo. Si digo «alternativo» no es para subrayar una oposición a las fuerzas culturales que reorganizan las prácticas de consumo en los años 70 y 80, sino para enfatizar el valor retórico que adquieren esas prácticas a partir de una interpretación de lo social vinculada a una motivación escapista, a un lugar (el club) que había suspendido el presente en un limbo indoloro.


La otra tesis que subyace ante esa reposición del sujeto en la retórica podría aclararse en los siguientes términos: la realidad posmodernizada produce efectos melancólicos. El sujeto ya no vive en la urgencia de someter su identidad bajo los criterios del pasado pero tampoco puede prescindir de él, utilizándolo como una forma subsidiaria. Si los Nuevos Románticos intentan alejarse de su propio universo de referencias sociales (más inmediatas) y definirse en una épica culturalmente ajena, también es cierto que no pueden eludir los recorridos de la moda occidental, anglosajona, en una secuencia que va del siglo XIX (con la variopinta modulación del romanticismo) hasta la permisividad vanguardista del punk. Pero ese «recorrido» se abastece de un conglomerado de modas y trajes muy diversos, yuxtaponiendo sobre el cuerpo épocas históricas y geografías distantes, una cinematografía, un vestuario reconvertido en moda aplicada.
Esa melancolía queda mejor explicada en la figura del Moderno. Sin una base ideológica (o visión del mundo) en la que posicionarse, éste se aferra a una grupalidad sin grupo que persiste tan sólo por el contencioso mantenido entre la reconversión del anacronismo como fuente innumerable de lo cool y la vivencia de un imaginario del presente incapaz de reconocer esa deuda. El género «tecno-pop», asociado a ambas vertientes subculturales, ejemplifica estas ideas en un intento de aplicar algunos estilos musicales de los 60 y 70 (soul, funky, disco) a las reverberaciones del sintetizador. Sin menoscabo de los hallazgos musicales de algunos grupos de la época (Ultravox, Softcell, Heaven 17, Yazoo, Spandau Ballet o Visage, etc), esa trama musical intercede por un individuo melancólico al intentar borrar las huellas del pasado de las que se abastece.