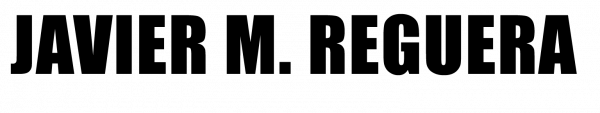Si la fotografía contemporánea tiende a recrearse en la trama de una película imaginaria, hemos de considerar también que la imagen por sí misma solo adquiere explicación en una narración. Un componente «cinematográfico», no tanto vertido en un conjunto de imágenes como en las suposiciones y ficciones que puede inspirar la construcción de una secuencia en el espectador. Digo «espectador» con intención, porque el consumo de imágenes se ha desplazado de la simple contemplación a la recreación narrativa.
Podría definirse «Cinematografía» como la forma en que una trama encubierta va tomando relieve en una escena, hasta el punto de adquirir la parte de misterio que todos quisiéramos para nuestra vida cotidiana. Si vamos más lejos, el concepto ya no alude a un argumento sino a la intencionalidad futura. «Cinematografía» es un agujero por el que la extrañeza se ha colado en el presente. Un ejemplo paradigmático vendría a cumplirse en la película Terciopelo azul, de David Lynch. En ella la realidad más palpable parece surgir con el descubrimiento de una oreja en el cesped. Dos cosas llaman la atención: 1) el mundo oscila entre la percepción, el subconsciente y lo que no somos capaces de comprender: siempre hay algo que podría salir a superficie en el contrapunto, y 2) los personaje son atraidos a la curiosidad de un universo ajeno, y es éste el que se presta más real aún cuando la lógica parece desmentir los eventos.
Mucho antes de que David Lynch esgrimiera su voz por los telares de un plano aparentemente fortuito, esa fórmula ya había sido explotada por Alfred Hitchcock, evidenciando a través del «Mcguffin» (la excusa argumental que desencadena una trama, excusa carente de valor) que la relevancia de una historia está siempre en otro lado. Vertigo (1958) persiste en la idea de dos bordes de realidad que se contraponen y se fusionan a un tiempo. La diferencia entre Hitchcock y Lynch, a grosso modo, es que mientras el primero lo vierte bajo un clasicismo que se ciñe a las normas narrativas de la elocuencia, el segundo parece obviar esa convención para cerciorar que el tiempo y el espacio, en cine, son ejes transgresivos.


El hecho requiere un esfuerzo añadido, de igual forma que la elipsis en el cine, ese vacío gramatical que hace progresar el relato, ha de ser interpretada por el auditorio. Alex Prager hace funcionar ese desplazamiento en una serie de 2012 titulada Compulsión, y lo estira bajo el orden de figuras retóricas y visuales que estimulan la acción y la afección. Prager recurre de nuevo a algunos elementos presentes en series fotográficas anteriores como Polyester (2007), The Big Valley (2008) y Week-end (2010), pero acentúa la visión cinematográfica y se desvincula de las referencias implícitas a la moda en un intento por activar una subjetividad aún más trágica. Aviones, pájaros y coches sirven como hilo conductor, pero es el observador quien ha de hacer el cálculo.
La pregunta se cierne sobre el agente figurativo que desencadena la acción, aun cuando el destello de su horizonte expresivo puede rastrearse a partir del influjo de otros fotógrafos y cineastas, desde Weegee, Cindy Sherman o Enrique Metinides, pasando por Alfred Hitchcock (Vértigo, Los pájaros), David Lynch (Blue Velvet, Mulholland Drive) y Luis Buñuel (Un perro andaluz). De este modo, Prager se adscribe a otra vertiente de la fotografía contemporánea: el desbordamiento de la realidad y la ficción en un juego sin límites precisos en el que todo depende del ojo del espectador.